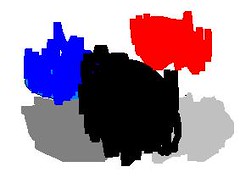
Nos alarmamos cuando los barrios de inmigrantes forman ciudades dentro de las ciudades, y suelen ser tan excluyentes como lo fuimos los autóctonos cuando ellos llegaron. Quizá el visitante de ese barrio no es mal recibido, pero al que quiera habitar allí, se le exigirá una integración mayor de la que es capaz.
Este es el resultado de una lamentable política social. No hay que rasgarse las vestiduras: sólo deben admitirse aquéllas personas que se necesiten y seamos capaces de cuidar y mantener; si hay voluntad de integración no debe limitarse la estancia ni el acercamiento de sus familias, en otro caso, la presencia ha de ser temporal. Permitir otras situaciones es ser cómplice de su silenciosa explotación y de su degradación humana en la periferia.
La integración enriquece cultural y genéticamente. Pero los grandes grupos acaban por formar ghettos, se autoexcluyen y excluyen. Mirad qué panorama: no son capaces de aprender el idioma, no lo necesitan, porque viven en su barrio; allí se educan, allí trabajan y se relacionan, para el resto sólo cuentan cuando delinquen.
Y, aunque se diga lo contrario, no es un fenómeno nuevo para nosotros. Sí lo es el aluvión de emigrantes de la pobreza (como lo fuimos nosotros), pero desde hace medio siglo hemos venido acogiendo -con orgullo- a europeos ricos, quienes no carecen de recursos y se rodean de sus propios especialistas, profesores, religiosos, abogados, incluso fontaneros, electricistas y demás trabajadores manuales (los médicos y las medicinas, por ahora, los tienen gratis porque se los pagamos nosotros). Sólo compran en sus tiendas y rara vez salen de sus lugares si no es para volver temporalmente a sus países de origen. ¿De verdad pensamos que se han integrado los británicos, alemanes y nórdicos que viven en nuestras zonas litorales? En absoluto, solo son colonizadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario